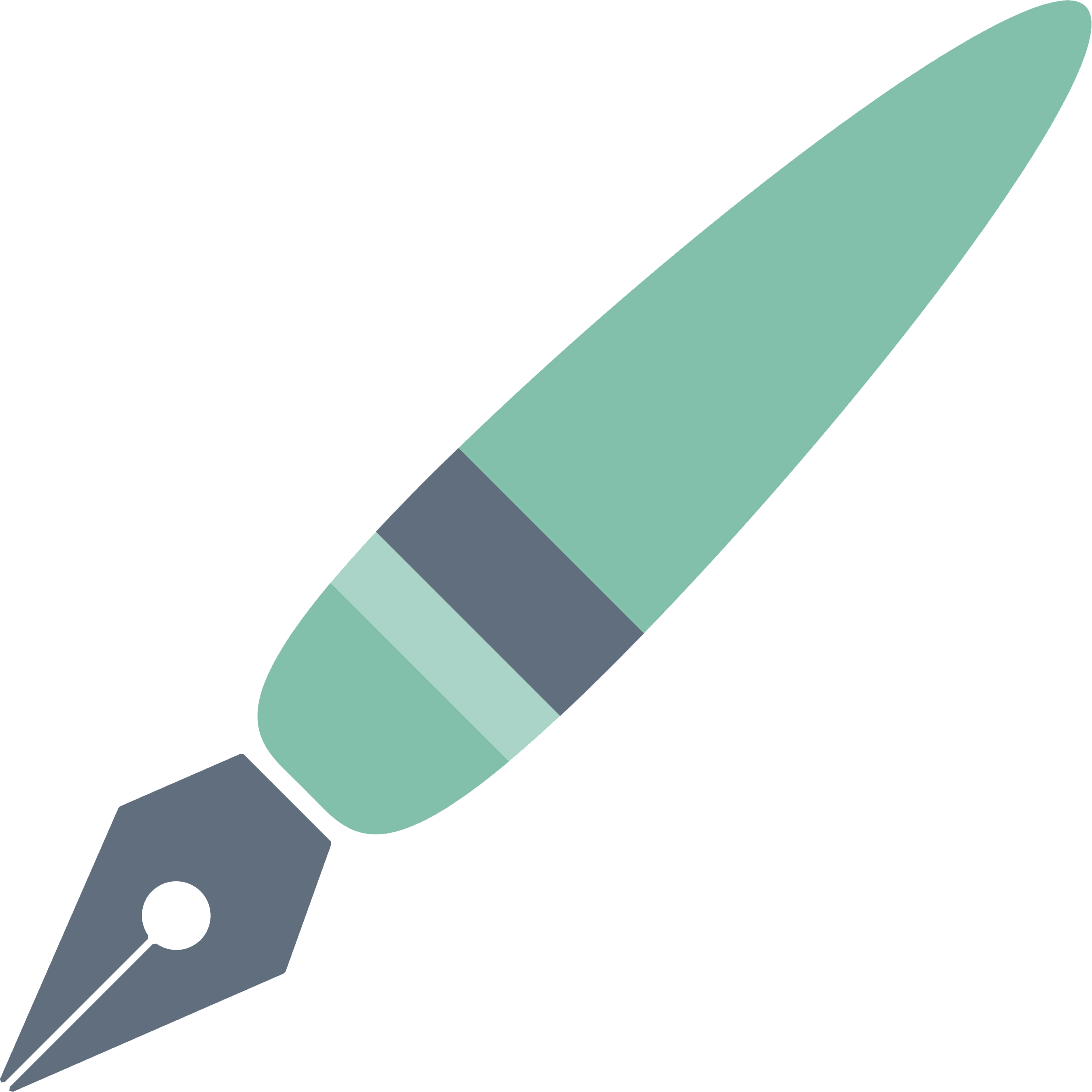Siendo niño, a la hora de pintar personas en el cuaderno escolar surgía el problema de qué color usar para la piel de caras y manos. Antes que las cajas de lápices incluyeran uno con este matiz, nos teníamos que arreglar con algo entre el naranja y el rosa, a veces con un tono de marrón. La verdad es que, desde el tono blanco (que los americanos definen como “caucásico”) hasta el tono más oscuro del África subsahariana, siempre encontramos variantes (más pálidas o más oscuras) del rojo de nuestra carne y sangre que la piel apenas logra envolver y disimular. Y es que, como bien define el hebreo, los humanos (BNei ADaM, descendientes del bíblico Adán) compartimos la raíz de nuestro nombre con el del color rojo (ADoM) y con el material del que bíblicamente hemos sido creados, tierra (ADaMá).
La leyenda del Gólem, el ser inanimado al que insufla vida un rabino de Praga para defender a los judíos de la ciudad escribiendo la palabra EMeT (Alef – Mem – Taf, verdad en hebreo) en su frente, nos cuenta de su final cuando su creador lo desactiva borrándole la letra inicial, dejando sólo las letras Mem – Taf = met (muerto). De forma análoga, si a la raíz Alef – Dalet – Mem de rojo/humano/tierra le quitamos la Alef inicial (letra que los matemáticos utilizan para simbolizar lo que está más allá de lo medible, los números transfinitos) nos queda Dalet – Mem = dam, sangre, el componente del color que nos define como humanos más allá del envoltorio dérmico. Pero, tal como en el caso del Gólem, la roja sangre desprovista de la letra de lo sobrenatural nos retrotrae a lo perentorio de nuestra existencia y nos aleja del origen sagrado de lo humano.
En definitiva, no somos más que criaturas rojas camufladas en el paisaje: con pieles más pálidas en escenarios níveos, más oscuras sobre la tierra húmeda de las selvas, y un tanto morenos entre la arena y las piedras del trópico seco; pieles rojas en las grandes y soleadas llanuras, y cara-pálidas para los que se mudaron de tierras de lluvias eternas a nuevos y tórridos territorios. Muchos han usado el rojo en sus banderas nacionales y políticas, e incluso hay quienes llamaron así a su país (EDoM o IDuMea, parte de los nabateos que construyeron la ciudad de Petra tallando la piedra rojiza de su suelo), quizás en alusión al color del cabello de Esaú, hijo de Isaac y origen de ese pueblo. Las mismas letras hebreas se usan también para dar nombre a la gema roja por excelencia, el rubí, llamado ODeM, tal como se denominaba en la Edad Media a la pintura de labios.
Los elitistas más recalcitrantes se atribuyen un origen fuera de la descendencia de Adán, en función del supuesto color azul que corre por sus venas, pero todos somos rojos y sólo rojos, del color del suelo sobre el que nos erigimos y al que caemos cuando la sangre deja de fluir. De carne y sangre (como se dice en hebreo, BaSar veDaM, a diferencia del “carne y hueso” en español).