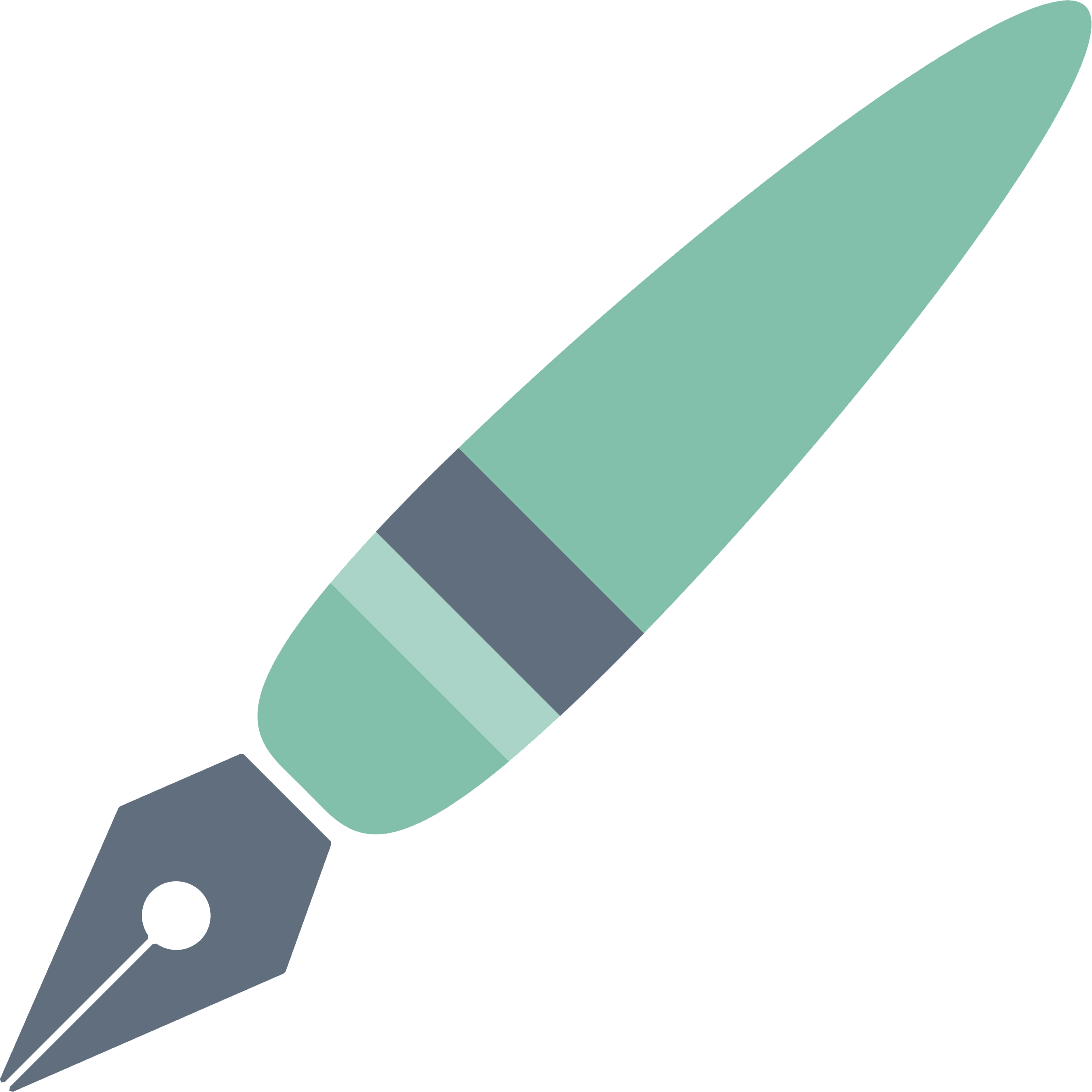Hoy fui a Auschwitz y no me alcanzó la imaginación para reconstruir la historia que cuentan sus paredes.
Mis ojos vieron las barracas. Mis piernas caminaron las cámaras de gas. Escuché los relatos de las víctimas. También su silencio. Aun así, no supe cuál fue el comienzo y el fin de su sufrimiento.
Cerré los ojos para imaginar cómo se siente dormir con miedo, con hambre, y con un corazón que rebosa de dolor. Traté de imaginar el frío de la desnudez tan pública y vulnerable. También el de una cabeza sin pelo ni dignidad. Traté, traté. Pero no pude.
Miré por la ventana de uno de los barracones para saber si el sol brilló algún día allí. Traté de imaginar la diferencia entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, pero no pude. No pude.
Crucé la entrada de Birkenau y traté de imaginar lo que sintieron aquellos que recorrieron ese camino en una sola dirección. También en los que fueron condenados a ver ese edificio de ladrillo, tan ostentoso de muerte, todos los días. Traté, traté. Pero no pude.
Traté de llenar aquel vagón desocupado con el desespero, el miedo y la angustia que relatan sus sobrevivientes. No pude. No pude imaginar lo que sintió uno solo en su recorrido hacia el infierno.
Traté de imaginar el ruido del adiós que unos fueron obligados a gritar y otros a callar. También en las conversaciones con Dios que le siguieron. No pude. No puedo. No me alcanza la imaginación para despedirme de tantas personas que no llegué a conocer.
Tampoco para recordar su historia sin sentir que traiciono el relato original. Quizás haya algo de consuelo allí: en la certeza de que nadie jamás podrá sentir lo que ellos.
Nos falta imaginación, pero nos sobra corazón para honrarlos a todos, con sus miedos y sueños truncados, por hoy y para la eternidad.